
CARTA ABIERTA A JOSÉ AUGUSTO ACEVEDO, O BOSQUEJO SOBRE EL PORQUÉ DE TU POESÍA
“…estoy creyendo en un dios, ahora...”
(José Augusto Acevedo)
Mi querido José Augusto:
Afirmaba el escritor chileno Enrique Lihn, que tratar de insertarse en la realidad; es vivir con las manos vacías. Este pensamiento nos remite a las preguntas claves del existencialismo: ¿tiene la vida algún sentido intrínseco? ¿es, más bien, un escenario desnudo donde el ser humano proyecta, angustiosamente, su necesidad de significado? ¿Es el vacío de la vida una carencia accidental, o una condición estructural del existir?
Cuánto rumiaron estas preguntas (la noche de 1996), mientras miraba -absorta- el acto (sobre el poder fatídico de la burocracia) del inmenso Marcel Marceau. El mimo subía y bajaba escaleras laberínticas, que siempre lo llevaban al escalón de inicio; ruda representación de nuestra realidad, constatación insoportable de la nada que se esconde tras las estructuras sociales, religiosas o morales. ¿Acaso nos gritaba el genial mimo que la vida, desprovista de un propósito predeterminado, se nos ofrece como un lienzo en blanco, exigiéndonos una respuesta, una elección, una afirmación consciente frente al absurdo. ¿Somos personajes voluntarios del drama que siempre termina mal?
¿Recuerdas a Nicanor Parra parafraseando a Rimbaud, en el “Discurso del Bío Bío” (“Yo es yo, Yo es otro, Yo es nadie, Yo es un muñeco.”)? ¿Qué te parece el protagonista de “La náusea” (Sartre), experimentando un desasosiego existencial tan profundo que, incluso los objetos cotidianos le resultan absurdos y superfluos? ¿Y el personaje de Meursault en “El extranjero” (Camus), encarnando la indiferencia, foráneo en su propio mundo? ¿Y el protagonista de La muerte de Iván Ilich (Tolstoi), quien al enfrentar la certeza de su muerte, descubre que toda su vida ha sido una fachada?
***
Pero, algo nos pasa, poeta; acaso un resplandor inesperado, o como dijera el español Juan Ramón Jiménez: “Nos cubre una desnudez total, una gracia reconcentrada en el instante que dimana hacia la contemplación de las esencias.”, o como asegurara Matos Paoli: “La orfandad es motivo central del desenvolvimiento cósmico que es la poesía, nos agarramos a su espíritu como tabla de salvación, para operar en la develación de nosotros mismos.”
En la “Autobiografía espiritual” de Francisco Matos Paoli, publicada en el 1982 (“Primeros libros poéticos de Francisco Matos Paoli”), el poeta puertorriqueño afirma: “Hay que contar con el habla del espíritu…entendí que la belleza es un sueño leve de transfiguración de la realidad…Había llegado a la fuente prístina del verso.”
Entonces, José Augusto, en un mundo desgarrado por el vértigo de la existencia, por la fugacidad del tiempo y la fragilidad del ser, es muy alentador saber que la poesía se erige como un acto de redención, una forma de salvación íntima y profunda. No se trata de una evasión ingenua, sino de una reconciliación lúcida con la totalidad de la experiencia humana.
La poesía actúa como una fuerza reveladora que rescata al individuo del anonimato de lo cotidiano y lo reconcilia con el misterio de su propia conciencia.
Octavio Paz afirmaba que “la poesía es conocimiento, salvación y poder. Operación capaz de cambiar al mundo, actividad revolucionaria, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior.” Esta visión encierra, con precisión luminosa, la esencia salvífica de la poesía. En ella, el ser humano encuentra una morada para su angustia y una vía de trascendencia, no hacia lo suprasensible, sino hacia lo profundamente humano. Es en el lenguaje poético donde el ser se despoja de lo accesorio y se pronuncia con una desnudez que roza lo sagrado. La poesía no es un ornamento del espíritu, sino una necesidad ontológica. En ella, el lenguaje se libera de su función utilitaria para recuperar su poder originario: nombrar el mundo, construirlo, resistir su desintegración.
***
En “La piel de las cosas”, texto que nos entregas como puerta a tu mundo interno, constatas la poesía como un grito de autoafirmación y emancipación.
Se trata de un corpus bellamente cargado de pulsiones eróticas (“No hay tregua en este amor, sólo un relámpago, un dios errante sobre el agua en llamas, el vértigo del cielo en su naufragio…” / Soneto Cursi), místicas (“Mujer, para hablar con los muertos debes escoger palabras que ellos identifiquen con la facilidad con que tus manos reconocen el calor entre mis muslos.” / Hablar con los muertos) y existenciales (“Soy la voz de un eco en expansión, un astro deslizándose en la niebla, un ser que se bifurca en dimensiones donde el tiempo es un hilo que revienta.” / Rima de un niño viejo), que se entrelazan en un lenguaje que no teme el vértigo ni la carne.
En estos poemas, la piel no es solo epidermis, sino una membrana de significados, una frontera sensible entre el yo y el mundo, entre lo íntimo y lo absoluto. Cada poema, a su manera, es una cartografía del deseo y del alma, donde “la piel de las cosas” se vuelve símbolo totalizador: lugar de contacto, herida, lenguaje y redención: “fue la piel del tiempo, la que sangra en el suelo.” (Poema “No fue mi intención”).
Comento brevemente algunos poemas, a manera de ejemplos de la teoría general.
Resulta muy provocador el elemento de la piel como espacio sagrado. En “El beso de Dios”, lo corporal y lo espiritual colisionan en una liturgia invertida, donde el deseo se oficia como rito y el amor carnal se vuelve teofanía (“Elevaban sus voces en los himnos, con ojos cerrados y pechos en vuelo, como estrellas de fuego trepando el incienso” / El beso de Dios). “La piel de las cosas” es, aquí, la envoltura que aún gotea la noche, pero también el velo que se corre en el templo de lo inefable. La metáfora central es sacramental: los cuerpos se elevan como cirios, el canto se torna llama, la lectura se hace miel, y el beso final —sello divino— es un sacramento. “La piel de las cosas” es el umbral donde lo prohibido y lo legítimo se besan sin escándalo; no hay separación entre lo sacro y lo profano; solo vida y pasión.
En poemas como “Hace calor”, la piel (motivo poético central) se agrieta bajo el sol ardiente de una patria frustrada. Aquí, el cuerpo no es templo sino trinchera, un lugar donde se encarna la fatiga social y existencial de un país que no ofrece más que calor y vacío (“Hace calor y no hay trabajo, no hay cine ni cenas gourmet, no hay fluidos retratos en el centro de esta cabrona ociosidad.”) La piel del poema es geografía: el sudor es política, la ociosidad es un reclamo social, el deseo es una insurgencia. La metáfora se vuelve transgresión: el vientre femenino es el manantial que promete un golpe de agua fresca, una revolución húmeda contra la sequía de la realidad. La piel de este poema es el cuerpo femenino convertido en país, alimento y salvación.
El poema “Vientre” es una exaltación bélica del deseo. El cuerpo femenino, y particularmente el vientre, es elevado a símbolo de guerra y redención. La piel de las cosas es aquí una superficie en combate: “fusil”, “granada”, “río”, “bengala”. Cada metáfora militariza el erotismo, sin dejar de cantar su ternura. El vientre se transforma en patria conquistada y a la vez inviolable, en altar y campo de batalla. La piel de las cosas, entonces, es donde el yo deja de ser exiliado, para volverse peregrino en su propia redención.
El poema “Juntos y solos”, a dos voces, ofrece una dialéctica exquisita entre el amor que aísla y el amor que une. La piel de las cosas es aquí frontera de lo absoluto, un exilio compartido donde el cuerpo se vuelve hogar. El poema plantea un universo que desaparece ante la presencia del otro. La soledad no es abandono sino refugio, y la piel se transforma en nación autónoma: vientre, lengua, muslo, memoria. La piel de las cosas es el espacio donde la historia deja de importar, donde las banderas se repliegan, y solo queda el latido compartido como acto de fe.
Este libro de maravillosa factura, comprende una ontología del contacto. La piel es límite y puente, superficie y profundidad, herida y salvación. Es el lugar donde el lenguaje encarna, donde el amor arde, donde el país se revela, donde lo divino y lo humano se confunden. Metafóricamente, la piel es la única certeza: lo que se toca, se huele, se bebe, se habita. En ese sentido, la piel de las cosas es también la última morada del sentido, cuando toda metafísica ha fracasado.
***
PD
Mientras repasaba este poemario y daba estructura a estas notas dispersas, escuchaba, como fondo, la canción “El amor de mi vida”, del cubano Pablo Milanés. La pregunta invadía, gozosa, el aire: “¿Qué gloria te tocó?”. Es la pregunta que nos hacemos, día tras día, quienes ejercemos el oficio de la escritura. He hallado en la poesía, lo que tú, un espacio de expansión y promesa, una forma de salvación a través de la radical apertura al misterio.
Celebro este libro, su audaz impronta, y espero nuevos textos tuyos, poeta. Entraste por la puerta del misterio. No hay vuelta atrás.
Rubis Camacho
15 de julio de 2025


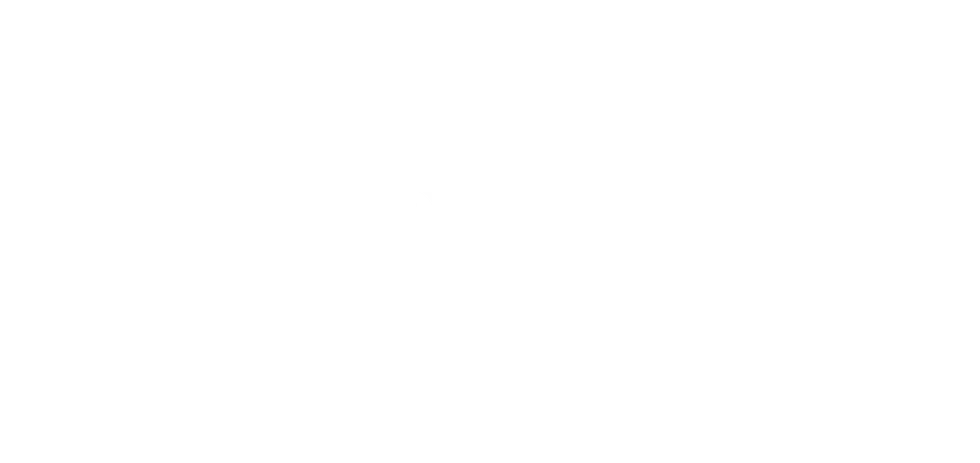
P O E S Í A E R Ó T I C A